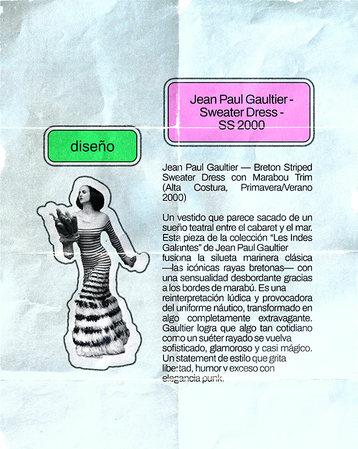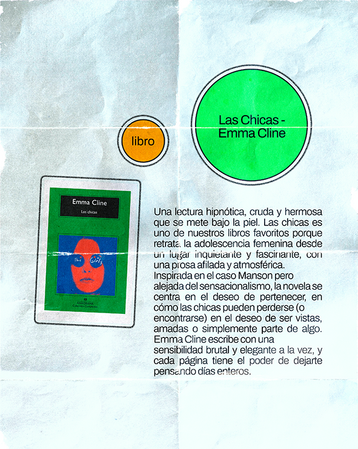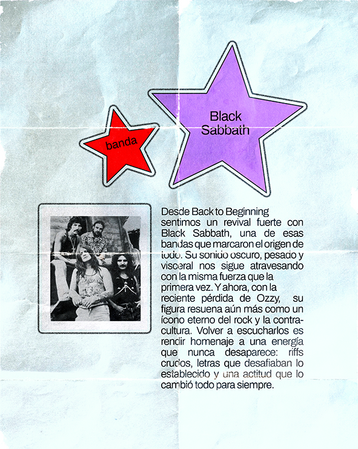ELECTRIC LADY MAGAZINE
ELECTRIC PARTY
09.08
¿Consumir o no consumir? La falsa dicotomía moral detrás de la fast fashion en Argentina
Hace unos días leí una nota que hablaba de la importancia de construir un "ropero curado", un guardarropa pensado a lo largo de los años, con piezas de calidad, duraderas, que hablen de quién sos. En teoría suena precioso. En la práctica, es una mirada que se olvida de dónde estamos paradas.En Argentina, armar ese ropero soñado es un privilegio. No porque falte estilo, creatividad o ganas —de eso nos sobra— sino porque hoy, un jean de marca nacional puede costar 200.000 pesos. Y no, no es Levi’s ni Acne Studios, es un jean hecho acá. Entonces, ¿qué hacemos cuando no nos alcanza ni para eso?Muchxs consumimos plataformas como Shein o Temu, y lo hacemos con culpa. Porque sabemos que son parte de la industria fast fashion, con todo lo que eso implica. Pero también sabemos que comprar ahí es, muchas veces, la única forma de acceder a ciertas prendas, de renovar el placard, de jugar con la moda sin endeudarse.Acá, una remera a 4.000 pesos en Temu es una victoria. No es una compra impulsiva, ni es parte de un haul para mostrar en redes. Es probablemente la remera que vas a usar todo el verano, todos los findes, hasta que se desgaste. No es lo mismo que el consumo masivo de influencers en otros países, donde se compra por comprar y se dona por descarte. Acá, la ropa se exprime hasta el último uso.Y no es que compremos solo ahí. Al menos yo, mezclo: tengo prendas de Temu, de tiendas vintage, de ferias americanas, de marcas emprendedoras de Instagram. ¿Eso me hace menos consciente? ¿Menos ética? ¿Menos estética? Para nada. Me hace parte de una generación que está sobreviviendo como puede, sin dejar de querer expresarse con lo que usa.
El problema no es la fast fashion. El problema es un sistema que te exige ser sustentable, original y con estilo, mientras te sube el precio de todo y te paga sueldos que no alcanzan ni para vivir. El discurso moralista sobre el consumo muchas veces viene de quienes pueden elegir. El resto… hace lo que puede.Entonces, ¿es bueno o malo comprar en Temu? Esa pregunta está mal hecha. La respuesta no puede ser universal, porque no todxs vivimos la misma realidad. Lo importante, creo, es mirar el consumo desde un lugar más humano, menos elitista y más empático. Y dejar de señalar con el dedo a quienes, simplemente, están intentando vestirse.
Por Gala Vicente
El dolor como espectáculo
Nos encanta ver sufrir a los demás. Nos conmueve, nos atrapa, nos entretiene. El sufrimiento ajeno es uno de los productos más consumidos del siglo XXI, y ni siquiera nos da culpa admitirlo. Porque el dolor —mientras no sea propio— es fascinante. Y cuando está bien filmado, cuando tiene banda sonora, cuando viene editado en formato de serie, película o testimonio viral, se vuelve irresistible. Pero hay algo más grave que disfrutar del dolor ajeno: desearlo. Anhelarlo. Buscarlo.Y eso es exactamente lo que muchas series han logrado instalar en sus audiencias. No nos interesa entender el trauma, nos interesa mirarlo. Pero ya ni siquiera es solo mirar: es copiar, repetir, habitar ese dolor ajeno como si fuera propio. Vivimos una época donde la tristeza se volvió deseable. Donde el sufrimiento, si está bien iluminado, parece poético. Donde estar roto es cool. Y donde estar bien parece aburrido.
El trauma se convirtió en una estética, en un look, en una forma de identidad. Lo vemos con claridad en fenómenos como 13 Reasons Why, que prometía ser una serie necesaria para hablar del suicidio adolescente, pero terminó convirtiendo el sufrimiento de su protagonista en una historia de suspenso. El dolor de Hannah se fragmentó en casetes, en pistas, en pistas falsas. Fue tratado como un misterio a resolver, no como un problema urgente que afecta a miles de jóvenes. La escena de su muerte fue tan explícita como innecesaria. La intención fue generar impacto, no conciencia. Y eso se notó en el efecto: lejos de generar alerta, la serie despertó un fenómeno preocupante. Muchos adolescentes comenzaron a romantizar la idea del suicidio. A identificarse peligrosamente con una historia que no buscaba soluciones, sino espectadores.
Lo mismo pasa con Euphoria, donde la adicción, la ansiedad y la autodestrucción se muestran envueltas en una fotografía brillante, estética, casi hipnótica. Rue se desmorona, llora, se arrastra, pero el plano es tan perfecto que por momentos todo ese sufrimiento parece casi deseable. Como si atravesar el infierno emocional fuera una forma de belleza. La tristeza se vuelve una pose. Las frases más devastadoras se recortan en clips que circulan por redes como si fueran slogans, lemas, tatuajes. Rue no es una advertencia: es una musa triste. Y esa es la mayor trampa. Porque cuando la vulnerabilidad se vuelve tendencia, cuando el caos emocional se transforma en aspiracional, dejamos de diferenciar el arte del daño.
Y si vamos más atrás, ya Skins lo había hecho. La serie británica que marcó a toda una generación mostraba a adolescentes en constante espiral de excesos, descontrol y vacío existencial. La crudeza de sus historias estaba atravesada por una estilización que hacía que todo ese dolor pareciera libertario, incluso deseable. Muchas personas que crecieron viendo Skins no querían evitar ese mundo: querían vivirlo. Querían sentirse así. Sufrir así. Ser esos personajes. Porque si el sufrimiento se ve bien, entonces debe estar bien.
Ese es el verdadero peligro de estas narrativas. No solo nos muestran el dolor sin hacernos pensar en sus causas, en sus consecuencias o en sus salidas. Sino que nos lo venden como algo atractivo. Como algo que vale la pena sentir. Y entonces, adolescentes que no sabían lo que era la ansiedad quieren tenerla. Jóvenes que nunca sintieron depresión empiezan a creer que deberían tenerla para parecer profundos. Nos hacemos adictos a emociones que no comprendemos, pero que deseamos por cómo se ven en pantalla.Nos autodiagnosticamos para pertenecer. Nos confundimos entre ser sensibles y querer estar mal.
El trauma no debería ser un accesorio. El dolor no debería ser una moda. Contar historias de sufrimiento no está mal. Al contrario, es necesario, es político, es real. El problema se centra en el consumidor y sus ganas de pertenecer.
Por Lara Castillo
Recomendación Semanal
Twin Peaks: The Return (2017)
Pensé que ya lo había visto todo. Que Twin Peaks, con su mezcla perfecta de misterio, surrealismo y drama pequeño, ya había alcanzado su punto más alto en los 90. Pero hoy termine The Return, y David Lynch hizo lo que parecía imposible: no sólo revivió la serie, la destrozó y la reconstruyó desde sus ruinas, creando algo completamente nuevo, inquietante y revolucionario.A lo largo de 18 episodios, The Return no se preocupa por complacer. Es críptica, hipnótica, absurda, aterradora. Lynch y Mark Frost nos sumergen en un viaje que desafía la lógica narrativa, jugando con el tiempo, la identidad y la percepción misma. Se transforma ahora en una meditación sobre el dolor, el vacío y la imposibilidad del regreso.Kyle MacLachlan brilla en un triple papel que encapsula toda la ambigüedad del relato. Las viejas caras vuelven, pero cargadas de años, silencios y espectros. El episodio 8, una obra maestra audiovisual por derecho propio, es una declaración de intenciones: Twin Peaks ya no es sólo una serie, es arte contemporáneo.The Return es un riesgo absoluto. Pero es precisamente ese salto al abismo lo que la convierte en una obra monumental. Lynch no sólo superó su propia creación: la disolvió en algo mucho más grande, más libre y más desafiante. Cuando pensé que no podía ir más lejos, lo hizo. Mil veces más.
Por Gala Vicente
Favoritos del Mes de Julio